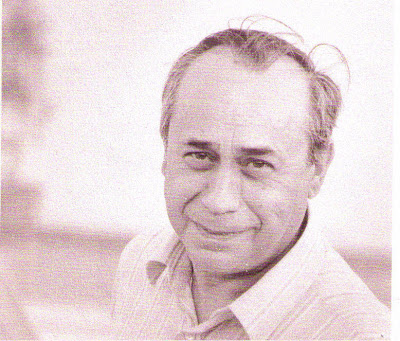Tuesday, February 08, 2011
La memoria de Campbell
A 20 años de la publicación de
La memoria de Sciascia, de Federico Campbell.
Fondo de Cultura Económica; México, 1989
* * *
La memoria de Campbell
por
Rodolfo Peña
Antes que nada, permítaseme, hacer una breve digresión introductoria, a mi juicio muy bien motivada. Cuando se preparó este acto de presentación del libro La memoria de Sciascia, de mi amigo Federico Campbell, el escritor de Racalmuto estaba vivo, aunque seguramente, según inferí después, tocado ya de muerte por la dolencia que a la postre lo llevaría a la tumba, y quizás mientras nosotros, quiero decir Guillermo Sheridan y yo, releíamos a Campbell y al propio Sciascia y tomábamos notas con miras a esta intervención, el autor de El contexto, sin detenerse por semejantes minucias, moría en Palermo. Esto sucedió el pasado 20 de noviembre de 1989 y cierta obsesión asociativa me lleva a recordar que el mismo día del mismo mes, sólo que setenta y nueve años atrás, en 1910, moría al amanecer el Conde Liev Nicolaievitch Tolstoi, autor de La guerra y la paz, en la mísera vivienda del jefe de estación del poblado de Astapovo; y también que aquí, en nuestro país, estallaba una eclosión social que confío en que, pese a todo, no haya sido enteramente olvidada y que más tarde, para efectos de simplificación histórica y de fácil manejo discursivo, se denominaría, con mayúsculas, Revolución Mexicana. Todo esto, como es comprensible, tiene que entristecernos un poco, por razones múltiples, por ello quisiera que estas páginas, además de un explícito reconocimiento a Federico Campbell por la certera y visionaria elección de su personaje y la acuciosidad comprometida de su trabajo, fueran también un modestísimo homenaje póstumo a Leonardo Sciascia, uno de los escritores mas sabios e inquietantes de los últimos tiempos.
* * *
Con una lógica no muy intrincada, entiendo que presentar un libro, aquí y en todas partes, es un acto terriblemente subjetivista, coloreado por simpatías previas al autor, como tal y como persona. Ni editor ni autor pensarían, para la presentación, en alguien que pudiera invitar a los lectores potenciales a que pasen de largo despectivamente cuando vean el título en los anaqueles o en las mesas de exposición de las librerías, hasta que el libro repudiado acabara en las bodegas donde los roedores y la humedad harían la crítica más irracional y devastadora. Así que, en este caso, presentar es recomendar. Yo recomiendo de entrada, sin vacilación alguna y hasta con entusiasmo, la lectura del libro La memoria de Sciascia, de Federico Campbell, pero espero dejar claro por qué, más allá de las obnubilaciones del afecto.
¿Y qué es La memoria de Sciascia? Procedamos por eliminación. Desde luego, no es un libro de crítica literaria ni de exégesis. Tampoco es una simple apología. De hecho, algo tiene de todo eso, pero no es lo definitorio. Es, creo, un amplio reportaje de investigación sobre la obra de Leonardo Sciascia (hay escasísimos apuntes sobre su vida, sobre sus hábitos cotidianos, sobre sus relaciones familiares, y ahora estas ausencias se hacen no sólo notorias, sino lamentables). Esa investigación se reforzó con sustanciosas entrevistas directas, personales, en Palermo y en Siracusa. Campbell es un escritor talentoso y un periodista avezado. Hace unos días me decía Emmanuel Carballo que un escritor puede ser un buen periodista, pero nunca a la inversa.
Es probable que el cordial energúmeno de Cuajimalpa tenga razón; en todo caso, Campbell parece confirmar esa idea. La memoria de Sciascia despierta en el lector la misma expectación que suscitaría una novela policiaca, quizá porque, en cierto sentido por su estructura, es una novela sobre novelas de ambiente judicial.
Campbell procura identificar desde el principio los temas fundamentales de Sciascia. Uno es la sicilianidad, que opone al sicilianismo de Lampedusa y le permite emplear la palabra sicilitudine, evocación del vocablo solitudine, que en italiano significa soledad. De modo que sicilianidad viene a ser soledad ampliada (y en una isla, además), y ya tenemos el escenario. Después, la herencia española y árabe, la Santa Inquisición, la mafia, el conflicto entre el individuo y el poder, la percepción de que todo poder, siempre, es inmoral, la invisibilidad del poder, la memoria. En cuanto a su "sistema solar", es decir, su universo de influencias literarias, están desde los enciclopedistas Diderot y Voltaire, hasta Borges, y pasan por Gogol, Anatole France, Stendhal, Cervantes y algunos otros. Pero están, sobre todo, Alessandro Manzoni y Luigi Pirandello.
A mi juicio, una vez establecido el medio físico, su historia y el peculiar carácter de los personajes, la temática de Sciascia podría reducirse a dos grandes asuntos: la identidad personal y el poder. De ellos derivarían, como subtemas, muchas otras preocupaciones del escritor siciliano.
No debe ser fácil vivir en Sicilia (si es que es fácil, hoy día, vivir en algún lado). Salvo por la fértil llanura de Catania, donde se levanta el Etna, y otras pocas zonas, en general es un país pobre, insuficientemente comunicado, con una precaria red hidrográfica, lluvias irregulares, escasas y mal distribuidas, calvos macizos montañosos, abatido a menudo por el oscuro siroco, que viene del África. Su economía es agrícola y minera, como hace siglos. Sin embargo, su historia es extraordinariamente rica, sacudida espasmódicamente por las más diversas dominaciones que a la postre han dejado un legado cultural valioso y múltiple y una mezcla racial e idiomática que en muy pocos pueblos puede observarse. Su aislamiento, su soledad, han obligado a Sicilia a volverse sobre sí misma, a singularizarse, empeño que, en una paradoja sólo aparente, la ha universalizado. Dice Sciascia: "Sicilia ofrece una síntesis, una representación de tantos problemas, de tantas contradicciones, no sólo italianas sino también europeas, que muy bien puede constituir la metáfora del mundo moderno".
Entre los sicilianos, la solitudine es asumida como una forma de ser uno mismo, de reencontrarse, porque "los otros nos apartan, nos seccionan, nos multiplican". Con los otros no se puede ser criatura, sólo personaje. Sin embargo, en el pueblo natal de Sciascia, Recalmuto, "se vive una vida tejida por la mirada obsesionante de los otros, con el juego dramático del ser y del parecer, el extravío de la identidad". Además, a escala nacional, otra característica social apunta en la misma dirección: la doblez (del latín duplare, de duplus, doble). "No hay cosa o acción en nuestro país que no esté viciada por la doblez. Se trata de una doblez propiamente constitucional, que brota del poder y se multiplica en perfecta circularidad, retornando al poder como una línea nueva, depurada de aquellos detritos y venenos que acaban abajo". Ya estas declaratorias están en clave pirandelliana, la clave que habría de fecundar la obra de Sciascia no como problema sociológico o filosófico (dominios en los que podrían darse serios cuestionamientos, como en efecto se dieron con Croce y con Gramsci), sino como hecho o fenómeno de la cotidianidad cuyas consecuencias pueden ser funestas. Afirma Sciascia, quien tenía quince años a la muerte de Pirandello: "mi naturaleza como escritor es siciliana y pirandelliana, ligada al drama de la identidad y de la relación, del no saber quién soy, del cómo aparezco entre los otros, del ser y del parecer. Así, para salir del drama, me he aferrado a la razón, una razón que linda con la no razón".
Luigi Pirandello, el premio Nobel de 1934, había nacido también en Agrigento (voz que, por su etimología, podría traducirse libremente como gente de la tierra), precisamente a unos cuantos kilómetros de Recalmuto. Es, sin duda, la figura más elevada del teatro italiano de este siglo, tan dominante que ha parecido ser el único dramaturgo de su tiempo, como, guardando las proporciones (si es que hay que guardar alguna), sucedió con Shakespeare en el teatro isabelino. Sciascia se puso conscientemente bajo su patrocinio, pero no para imitarlo o pugnar por igualarlo, sino sencillamente para aprovechar su técnica de juego de espejos, soliloquios y pérdida de la identidad. Y lo hizo con un asunto de la vida real, el del caso Canella-Bruneri, ya tratado por Pirandello en Come tu mi vuoi, obra estelarizada en el cine por Greta Garbo. El caso se inició en marzo de 1926, y Sciascia desempolvó los expedientes judiciales, revisó las investigaciones (peritajes, careos, testimonios, declaraciones), y el resultado fue un resurgimiento de las dudas, una nueva incertidumbre sobre la identidad de los dos personajes, y, en último análisis, una reflexión profunda sobre los engaños y traiciones de la memoria y una reconstrucción de la vida social italiana durante los años de consolidación del fascismo. De ese divertimiento salió la novela-encuesta de ambiente judicial, El teatro de la memoria, que yo no vacilaría en calificar de obra maestra. Naturalmente, Pirandello ya había llevado a escena sus obsesiones en obras anteriores, principalmente, tal vez, en Cosi è (se vi pare), La signora Morli, Una e due, Sei personaggi in cerca d'autore. Sciascia, aunque no de modo tan directo y expreso, había introducido antes muchas situaciones pirandellianas en otras novelas ya publicadas (por no decir en todas).
Porque, en efecto, después de conocer varios títulos, queda la impresión de que Sciascia no ha escrito sino un solo libro en el que los temas fundamentales (poder-justicia, identidad-memoria) se confunden, se enlazan entre sí y con los temas que de ellos se derivan. Lo ha dicho él mismo, sin rodeos: "...todos mis libros constituyen uno solo: un libro sobre Sicilia que toca los puntos más dolorosos del pasado y del presente y que gira en torno de la historia, de una continua derrota de la razón y de quienes se han visto afectados y destruidos por esa derrota".
De su "sistema solar" tomaría a los autores, antiguos o modernos, que mejor le sirvieran para cumplir su tarea. Por ejemplo, al Diderot que en sus Notas sobre la Enciclopedia, escritas para Catalina de Rusia, enumera a los enemigos declarados en esa magna obra revolucionaria: "la corte, los grandes personajes y los militares (que opinan siempre como la corte), los sacerdotes, la policía, los magistrados, los escritores a quienes no pedimos colaboración y muchas personas de sociedad o gente humilde que se dejaron arrastrar por la muchedumbre"; o bien al Diderot de La paradoja del comediante, en que la crisis de identidad del personaje llega a la esquizofrenia y se anuncia, por tanto, a Pirandello. Al Voltaire que ve en la crueldad, la injusticia, la ignorancia y el fanatismo, en todas esas "locuras del espíritu humano", a los eternos enemigos de la razón. ¿No es ese, acaso, el discurso de Sciascia, casi palabra por palabra? También al Manzoni de Los novios, obra que llevaba un apéndice titulado Historia de la columna infame, cuya lectura probablemente dio a Sciascia la idea, o lo afirmó en ella, de escribir siempre con una óptica policiaca.
Volver a la historia, que suele discurrir por el camino equivocado, exhumar viejos documentos y libros olvidados para buscar en ellos las razones de la derrota constante de la razón... Campbell lo dice muy bien: "Sciascia se asoma a la historia para asumirla como memoria, como un eterno presente dilatado, no interrumpido, continuo: el presente histórico de una humanidad que no logra aún cambiar los hábitos de la injusticia". Y el propio Sciascia confirma esa interpretación: "Los errores y los males del pasado nunca son pasado. Es preciso vivirlos y juzgarlos de continuo en el presente si queremos ser de veras historiadores. El pasado que ya no existe --la institución de la tortura abolida, el fascismo como pasajera fiebre de vacunación—pertenece a un historicismo de profunda mala fe, cuando no de profunda estupidez. Todavía existe la tortura. Y el fascismo sigue en pie, cuando menos hasta ahora".
Ahí está Sciascia entero, con su gran libro único y diverso, sus anhelos de un mundo en que las cosas pudieran no ser como son, y también, presumiblemente, un tanto perplejo ante sus desgarradores descubrimientos y comprobaciones.
En un pasaje del comentario sobre Muerte del inquisidor hay una frase casi incidental de Federico Campbell en la que tuve que detenerme, porque me llamó la atención; se refiere al "eterno problema que ni las sociedades políticas y civiles más evolucionadas, por no decir 'democráticas', han podido resolver: el de la policía". Esa idea, por cierto muy difundida, implica la hipótesis de que el problema puede ser resuelto bien por la sociedad política, bien por la sociedad civil o bien por un acuerdo entre ambas (o por una concertación, para asumir la modernidad lingüística). Pero, entonces, ¿de dónde surge la policía, cómo se forma y se sostiene, a quién sirve? ¿Es un monstruo autónomo, con dinámica y código propios, invencible? Formalmente, la policía guarda el orden, pero cuidado con el orden, blasón de todos los dictadores; a veces el orden "evoca el desorden más profundo: véase el caso del fascismo", dice Sciascia. Si el problema de la policía no se ha resuelto es porque jamás, en ninguna parte y en ninguna época, se ha hecho ni el más mínimo intento por resolverlo.
Para decirlo pronto, la policía no es ningún problema: para los poderes (que incluyen a la sociedad política, pero también a los dueños de la riqueza y a las iglesias, que evidentemente son poder, aunque actúen en la sociedad civil), la policía es una necesidad, una garantía de preservación y reproducción, como cualquier otro cuerpo coercitivo. El supuesto es que los poderes están siempre enfrentados a una masa degradada, poco fiable, cargada de culpas y de faltas, capaz de amotinarse en cualquier momento y de cometer las peores tropelías. En el poder a nadie le importa realmente lo que la policía haga con la masa anónima de la que sus miembros fueron arrancados un día para enfundarlos en un uniforme, diferenciarlos y ponerlos en estado de tensión continúa contra sus antiguos congéneres. Si la policía roba, extorsiona, golpea, secuestra o mata, no hace más que confirmar sus deformaciones y vicios de origen, y así está bien: lo que sí le está prohibido es aliarse con la masa, identificarse socialmente con ella, porque entonces perecería su razón de ser.
Sciascia ha percibido todo esto claramente en El contexto. Cuando el presidente del Tribunal Supremo filosofa largamente con el inspector Rogas (que precisamente iba a proponerle mejores formas de protección personal ante una oleada de crímenes en que las víctimas han sido jueces), le dice que no se trata, ni se ha tratado jamás, de administrar justicia, sino de mantener a raya a la masa; la persecución de tal o cual culpable es algo ridículo, y en otro sentido, técnicamente imposible, además de que presupone la existencia de Dios (y Dios ha estado oculto durante tanto tiempo que ya podemos darlo por muerto), presupone la paz, "y estamos en guerra... Esa es la cuestión: la guerra". Que alguien haya o no cometido determinado delito es cosa que para los jueces nunca ha tenido la menor importancia: en el individuo, sea quien sea, se castiga al número. Y más adelante: "Una religión es verdadera, un gobierno es legítimo si llevan al hombre a un estado de culpa: en el cuerpo, en la mente". De ese estado se obtiene la culpabilidad, no de las pruebas objetivas. Semejantes teorías, en boca de un alto representante de la justicia, suenan cínicas, desvergonzadas, pero creo que nadie se atrevería a decir que corresponden sólo al reino de la ficción. No importa el funcionamiento más o menos ortodoxo del aparato judicial: importa que haya delincuentes, cárceles (en realidad penales, aunque ahora se les llame eufemísticamente reclusorios o centros de rehabilitación social), policías, papeleo burocrático como sucedáneo de la acción y, por supuesto, culpables, muchos culpables. Así la masa no olvida de qué lado está la fuerza, y no puede dudar sobre quién manda y quién obedece. Es diferente cuando las cosas tienen aunque sea una levísima tonalidad política. Entonces, según
Sciascia, "Nunca se sabrá ninguna verdad respecto de hechos delictivos que tengan relación, incluso mínimamente, con la gestión del poder". Esta es una proposición dramática, alucinante, que uno quisiera poder objetar o por lo menos restarle contundencia. En Italia nunca se sabrá quién mató al escritor y cineasta Pier Paolo Pasolini, quién envenenó a Pisciotta, si la muerte de Enrico Mattei fue realmente accidental, quién puso la bomba en la Banca Dell'Agricoltura de Piazza Fontana, quién mató al editor Feltrinelli y quiénes, fuera del nombre genérico de Brigadas Rojas, ultimaron a Aldo Moro. En cuanto a México, en un impresionante juego de analogías, Federico Campbell hace una larguísima enumeración de casos que serán sepultados para siempre, entre los que está el del periodista Manuel Buendía.
A Sciascia lo imagino, y creo que lo mismo le ocurre a cualquiera que lo lea o conozca un poco de lo que sobre él se ha escrito, como un hombre más bien tranquilo, alejado del escándalo político o literario. Sin embargo, con sus libros El contexto y Todo modo, escritos entre 1971 y 1974, se vio envuelto en un escándalo mayúsculo años después, a propósito del secuestro y asesinato de Aldo Moro, jefe de la Democracia Cristiana y negociador del compromiso histórico con Enrico Berlinguer, dirigente del Partido Comunista Italiano. Sciascia fue señalado como instigador, como alguien que con sus libros contribuía a familiarizar a la sociedad italiana, y no sólo a los sicilianos, con el terror, la violencia y el crimen. Ese señalamiento era no sólo mal fundado, sino llanamente grotesco en un país que, precisamente por esos años, era pródigo en sectas revolucionarias y contrarrevolucionarias o derechistas, en que había una descomposición demencial de la vida política. Lo que hizo el escritor de Recalmuto, muy por el contrario, fue intentar explicarse el complejo tejido de relaciones en que se daban esos peligrosos fenómenos desintegradores. Pero los poderes son extraordinariamente melindrosos cuando alguien descubre sus cartas marcadas. En Todo modo no se sabe nunca quién es el culpable de los crímenes, pero no interesa averiguarlo porque sería inútil: todo ha sucedido entre cofrades y bajo encierro. En cuanto a El contexto, la muerte de los magistrados puede atribuirse a algún exrecluso resentido por haber purgado una pena siendo inocente, o a alguno de los grupúsculos terroristas que tenían en vilo a la sociedad. Esta novela se desarrolla en un país imaginario, que sin embargo es muy difícil disociar de Italia, hasta por la posibilidad de identificar a ciertos personajes de la vida política; pero, curiosamente, supongo que para regocijo de Campbell, hay en ella numerosos ecos de México. El partido de oposición dispuesto a compartir el poder se llama Partido Revolucionario Internacional, es decir, PRI; y Rogas, el excepcional inspector policiaco que tenía un sentido de la justicia, que amaba la literatura y creía en el derecho, cae acribillado en un museo, a los pies "del famoso retrato de Lázaro Cárdenas pintado por Velázquez", una obra maestra de la pintura mundial. Nosotros sabemos bien quién era el general, pero nos desconcertamos con ese Velázquez. No es, desde luego, el ilustre pintor sevillano contemporáneo de Rubens, porque él vivió en el siglo XVII. Y del Velázquez que conocemos, que sí convivió con el expropiador del petróleo, no hay noticia sobre sus aficiones pictóricas; en todo caso, evidentemente cada vez pinta menos.
Para concluir, debo expresar mi desacuerdo con la fórmula de Bufalino, harto rebuscada y barroca, que distingue entre el estilo húmedo de Lampedusa en El Gatopardo (y de otros escritores italianos demasiado enfáticos y empalagosos) y el estilo seco de las obras de Sciascia. No veo la sequedad. Veo el estilo justo para su inflexible voluntad cognoscitiva, para la temática y el género elegidos, para la eficacia en la transmisión de las ideas y de las emociones. Y en ese estilo veo también ciertos pasajes admirables por su ternura, por su belleza literaria, por su capacidad para conmover. Por ejemplo, cuando en Muerte del inquisidor habla del héroe social recalmutés Fray Diego la Matina, que fue llevado a la hoguera de la Inquisición atado con grillos de hierro a una fuerte silla de estaño, porque sus victimarios le tenían un miedo patológico, y comenta el autor, con apenas disimulado orgullo siciliano:
“¿Acaso el amor y el honor de pertenecer a la misma gente y de haber nacido en la misma tierra no nos turban cuando nos acordamos de que no cambió aspecto,/ no movió cuello, ni dobló cotilla?” Andando el tiempo, abolida la Inquisición, el legendario Fray Diego fue transfigurado en mártir. Por eso Sciascia termina así: "Un santo mártir. Pero nosotros hemos escrito estas páginas para dar otra imagen de él, para decir que era un hombre y que mantuvo alta la dignidad del hombre".
Monday, January 31, 2011
Saturday, January 29, 2011
El caso Moro
Me he puesto a leer de nuevo y en una nueva traducción de Juan Manuel Salmerón El caso Moro, de Leonardo Sciascia, que acaba de imprimir en México la editorial Tusquets de Beatriz de Moura. Es conmovedor cómo el paso del tiempo hace de un libro otro libro, una comprobación más de lo que decía Borges: que un libro es como el río de Heráclito. Nunca se baña uno dos veces en el caudal de la misma prosa.
A Sciascia este libro se lo encargó una editorial francesa todavía en 1978, año en el que Aldo Moro, presidente del Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, fue secuestrado y asesinado en Roma —entre el 16 de marzo y el 13 de mayo— por un grupo de extrema izquierda, las Brigadas Rojas.
Los personajes del poder que sobresalen en esta historia y a quienes por omisión se debe la muerte de Moro, según la hipótesis de Sciascia, son Giulio Andreotti (primer ministro de Italia), Francesco Cossiga (ministro del Interior), el papa Paulo VI y Enrico Belinguer (secretario del Partido Comunista italiano). No lo dice explícitamente Sciascia, pero lo argumenta de manera implícita: los gobernantes del mismo partido de Moro, el de la Democracia Cristiana, el Papa y el jefe de los comunistas italianos, de manera pasiva dejan morir a Moro, dejan que lo ejecuten las Brigadas Rojas alegando que el Estado italiano no podía negociar con la delincuencia sin crear un precedente tan peligroso como inaceptable.
Eso no era cierto, dice Sciascia: en más de una ocasión el Estado italiano había negociado con terroristas árabes y, de manera permanente, con la mafia siciliana. De pronto a los políticos —a esos políticos— les da por invocar la pureza del Estado.
El problema —para el Vaticano, para Estados Unidos, para Europa, para los “demócratas cristianos” italianos— era el proyecto político que Moro se traía entre manos: el compromiso histórico.
¿En qué consistía?
Consistía en compartir el poder con la izquierda porque el Partido de la Democracia Cristiana llevaba décadas predominando en el Parlamento y la Presidencia de Italia, de tal manera que empezaba a perder eso que —intangible, pero real— se llama legitimidad. Un poco semejante a lo que sintieron Jesús Reyes Heroles y José López Portillo cuando, incómodos por la percepción de ilegitimidad por lo fraudes electorales del PRI, por la casi inexistente representación de otros partidos en el Congreso, inventaron a los llamados diputados plurinominales que ya no tienen, ahora, ninguna razón de ser.
La idea de Moro, pues, era que los dirigentes del Partido Comunista Italiano ocuparan varias carteras del gabinete, pero eso no podía gustarles ni al Vaticano ni a Washington, ni a los hampones de la política como el inefable Giulio Andreotti (a quien se le acusó después de tratar con la mafia). Por eso decidieron no hacer nada para que, no haciendo nada, los brigadistas le encajaran algunos balazos. Y por ahí está la sospecha de que tal vez en todo el desaguisado intervinieron los servicios secretos estadounidenses. Y en esta polla también estaban, como expone Sciascia en El caso Moro, el Papa Paulo VI y el secretario del Partido Comunista.
Hace treinta y tres años que el cadáver de Moro fue colocado simbólicamente en una callejón que se recorre entre el edificio de la Democracia Cristiana y el del Partido Comunista Italiano. Pero ése no es el único signo literario del drama. Están además las más de cincuenta cartas que Moro escribió y envió desde la “cárcel del pueblo”.
El hombre de letras, el escritor, el especialista en encontrar conexiones entre las palabras y las cosas, el novelista Leonardo Sciascia no construye un alegato judicial ni un examen criminológico. Redacta un ensayo literario y hace un análisis de contenido y de forma y explica cómo fue descifrando cada una de las frases de Moro.
Nunca le había simpatizado Moro a Sciascia. Más bien desconfiaba del político sureño (meridionale, de la Puglia) y católico. Pero reducido ya a la ansiedad del cautiverio le despertó una gran compasión, en el mejor sentido de la palabra, y se interesó en el caso sobre todo cuando Andreotti estableció que “Moro ya no es el mismo”. Allí es cuando entra Pirandello, pensó Sciascia: la identidad se le cambia el personaje que “ya es otro”.
La edición de Tusquets trae de pilón el informe de la Comisión de Minoría del Parlamento italiano sobre el caso Moro que redactó el diputado Leonardo Sciascia.
* * *
Se puede ampliar el tema en La memoria de Sciascia, cuyo autor es el mismo de esta hora, publicado por el Fondo de Cultura Económica en su Colección Popular número
249, en 2004. O bien en la red:
http://nanasciascia.blogspot.com/
Tuesday, October 09, 2007
Tuesday, September 18, 2007
Sunday, December 03, 2006
La enseñanza de Sciascia
Los ensayos, los cuentos y las novelas de Leonardo Sciascia (1922-1989) participan por igual de todos los géneros narrativos. Sus ensayos pueden desenvolverse en narraciones a lo largo del camino y sus novelas no temen incurrir en reflexiones que normalmente serían propias del ensayo. Esta fusión de los géneros le permitió componer una parodia de novela policiaca, El contexto, respetando las convenciones del género detectivesco al mismo tiempo en que concluía con una meditación sobre el poder, el crimen y una realidad contemporánea que podríamos llamar mafiosa.
Cuando escribí La memoria de Sciascia en 1989 tuve la ilusión, un tanto pueril, de que Sciascia enseñaría algunos recursos a los periodistas que cultivaban la esperanza de escribir un libro algún día. Les daría las armas, me decía. No poca de su malicia literaria se transmutaría a través de la lectura de El caso Moro, La desaparición de Majorana, En tierra de infieles, El teatro de la memoria.
Lo que hace Sciascia se remonta a las épocas clásicas de la retórica, porque la argumentación ha sido desde los tiempos de Cicerón una cadena de razonamientos. Es lo que Helena Beristáin llama una “discusión razonada”. Es la parte más importante de un discurso porque en ella se resume y concentra la materia de que trata. Las pruebas deductivas, o probationes o argumenta, abunda Helena Beristán, se basan en los datos de la causa, que sirven para demostrarla y pertenecen a la inventio. La argumentación “suele emplearse como método de conocimiento o como arma para la controversia. Como se dirige al logro de la demostración, de la disuasión o de la persuasión, es un instrumento y está estrechamente vinculada con la obtención y el uso del poder”. Las pruebas, concluye, conforman el esqueleto de la argumentación.
Y así procede Leonardo Sciascia:
Si bien sus novelas de pura invención literaria siempre se despliegan a ras del suelo y se alimentan de los equívocos y las coloraciones de la memoria, lo cierto es que nunca sueltan su cable a tierra: su conexión con la historia y los hechos reales que a la vez permiten –en su composición— hacer de las criaturas de verdad personajes anfibios: esos seres que no se sabe si pertenecen más al territorio del agua que al ámbito de lo terrenal.
Para decir otras cosas y revelar otras aristas de la realidad ”establecida”, el conjunto es lo que cuenta: la ironía, el contexto, las omisiones significativas, las palabras literalmente transcritas de los actores históricos. Y para lograr este efecto es necesaria una larga, fermentada educación literaria: una manera de organizar el mundo circundante y el pasado que sólo enseña la literatura, el trato cotidiano con los libros, la conversación con los autores muertos. Si de algo sirve la literatura es de herramienta para establecer conexiones, organizar los pensamientos y las ideas. No tiene otro propósito.
Este “método” podría instruir a quienes, por ejemplo, se proponían contar en trescientas páginas el enigma político del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Un archivo de periódicos y documentos servirían de materia prima, pero luego habría que ir a los personajes políticos y policiacos que tuvieron que ver con Buendía. ¿Cuál era el contexto? ¿Por qué se decide matar a Manuel Buendía a la luz del atardecer, frente a decenas de testigos, poniendo el atentado a la vista de todos como la carta robada de Edgar Allan Poe? ¿A qué se debía la evidente prisa por eliminarlo? Tal vez nunca se sabrá, pero el trabajo de dilucidación periodística podría volver persuasivas otras hipótesis distintas a las oficiales. ¿Por qué el presidente Miguel de la Madrid se tomó cinco años para iniciar las investigaciones? Cinco años. ¿Sabía? ¿Encubría a alguien? ¿Se encubría a sí mismo?
En el caso de Colosio una letanía de preguntas podrían resultar más penetrantes que los cinco tomos de la investigación oficial. ¿Por qué el presidente Salinas, con todo el poder de un presidente mexicano, no mandó al ejército a ocupar el perímetro de tensión, es decir: el lugar de los hechos, el escenario del crimen que la más elemental criminología aconseja resguardar intacto? ¿Por qué no se ocupó personalmente de una investigación en serio? ¿Cuál fue exactamente el papel que jugó la guardia pretoriana de Luis Donaldo Colosio: los escoltas del Estado Mayor Presidencial, tan meticulosamente entrenados para cubrir, como en un equipo de basketbol, a quien lleva la pelota?
Tal vez estos libros imaginarios o inéditos no conduzcan a la verdad de los hechos y de los instigadores. Tal vez no descubran quién armó la mano que accionó el gatillo. Pero eso se debe a que el propósito del periodista escritor no es ése: no es un criminólogo ni un juez ni un policía. No es ése su trabajo. Su tarea consiste en establecer y hacer ver las concatenaciones, en mostrar, en volver simple lo complejo, en decidir cierto orden secuencial de las informaciones, en retratar a los testigos y a los médicos, a los funcionarios y a los competidores políticos de la víctima. Si con esta labor periodística se concluye que la verdad nunca va a conocerse, si se reafirma que no hay culpables ni autores intelectuales, tal vez, al menos, se cumpla con la ida de desmontar los mecanismos del poder y su complicidades.
Y si la verdad ya no puede encontrase en el periodismo cotidiano, a lo mejor todavía tiene su refugio en el periodismo ayudado por la literatura, su hermana, su amiga, su amante, su cómplice.
Memoria a futuro
Nosotros fuimos gatopardos
y leones: nuestros sucesores
serán chacales y hienas.
G.T. Di Lampedusa, El Gatopardo
En el prólogo a El misterio de la mafia (La vie quotidienne de la mafia de 1950 à nos jours), de Fabrizio Calvi (Gedisa, Barcelona, 1987), Leonardo Sciascia define a la mafia como “una asociación de delincuentes fundada para el enriquecimiento ilícito de sus miembros, que por medio de la violencia se erige en intermediario parasitario entre la propiedad y el trabajo, entre la producción y el consumo, entre el ciudadano y el Estado”.
Para el historiador inglés, Eric J. Hobsbawm, en Rebeldes primitivos, la mafia fue “una forma primitiva de rebeldía social”, pero con el paso del tiempo se ha transformado y ha sicilianizado al mundo reproduciéndose en un “poder invisible”.
En dos de sus novelas más célebres, El día de la lechuza y A cada quien lo suyo, Leonardo Sciascia ilustró como nadie el fenómeno de la mafia. Pero lo que finalmente tuvo que decir al respecto, su última palabra sobre la mafia, desde la rural o tradicional hasta la implicada en el narcotráfico, fue recogido en A futura memoria (se la memoria ha un futuro), publicado dos meses antes de su muerte en noviembre de 1989.
En sus páginas se incluyen todos los artículos que publicó en los periódicos italianos (desde octubre de 1979 hasta noviembre de 1988) sobre la mafia y la lucha del Estado contra la mafia a través de una comisión: la mafia de los años ochenta, la mafia contemporánea.
Su crítica –no compartida por todos— apunta a los jueces y los procuradores que han hecho de su trabajo, de su cruzada contra la mafia, una productiva carrera política. Sobre este asunto destacan sus polémicas, especialmente la que generó un artículo suyo del 10 de enero de 1987 en Il Corriere della Sera: “Los profesionales de la antimafia”. Más que para exterminar a la mafia, el gobierno italiano de la Democracia Cristiana se ha preocupado por lavar su imagen, ya demasiado difundida, proveniente de una simbiosis entre el poder legal estatal y el poder extralegal de los grupos mafiosos y relacionados con funcionarios, banqueros, financieros. “El problema se asumió por las instituciones como lucha finalmente abierta y frontal contra la mafia, pero también como lucha por el poder dentro de las mismas instituciones y los partidos políticos.”
Al comentar un libro de Christopher Duggan traducido al italiano, La mafia durante il fascismo, Sciascia recordó la actuación del prefecto Cesare Mori enviado a Sicilia por Mussolini para combatir a la mafia.
Al gobierno fascista de 1927 le interesaba copar a la mafia siciliana, impedirle que opusiera al poder del Estado otro poder. La acción represiva del prefecto Mori empezó desde luego a tener éxito: contaba con el monopolio de la violencia estatal. Muchos sicilianos fueron arrestados por el delito de “asociación para delinquir”. Pero ya en los tiempos de Mori la lucha contra la mafia era manipulada políticamente. Por ejemplo, el prefecto no hizo ningún arresto en la provincia de Agrigento porque en el fondo había un juego: apoyar a una facción fascista conservadora en contra de otra que podría decirse progresista. La antimafia fue entonces instrumento de una facción, al interior del fascismo, para afianzar un poder único, incuestionable, indiscutible.
Para Sciascia las mesas redondas, los artículos editoriales, las polémicas o los debates sobre la mafia y los derechos humanos, en un país donde la retórica y la falsificación es el pan nuestro de cada día, sirven para dar la impresión de que se está haciendo algo, especialmente cuando en concreto nada se hace (al menos hasta 1992).
Lo que causó indignación y polémica en los medios judiciales y políticos italianos fue que Sciascia escribiera en Il Corriere della Sera que en Sicilia nada vale más para hacer carrera en la magistratura que haber participado como juez o procurador en procesos de carácter mafioso. Pero si sobre este requisito se juzga la profesionalidad de los procuradores y los jueces, planteaba Sciascia, ¿cómo se mide esta competencia? ¿Por el número de órdenes de aprehensión o por el éxito de las consignaciones? Porque lo cierto es que en Italia, por muchas aprehensiones que haya promovido la Comisión Antimafia, al menos hasta 1993 habían sido pocas las consignaciones y las sentencias.
Sciascia comprobó que para el nombramiento de un procurador de la República en Marsala se tomó en consideración su “competencia profesional en el sector de la delincuencia organizada en general y en la de carácter mafioso en particular”.
Después de haber escrito su primer libro sobre la mafia, El día de la lechuza (tal vez su novela más importante), donde describía el tránsito de la criminalidad rural a la mafia internacional de la droga, Sciascia se sentía a veces condenado a repetir las mismas cosas. Por eso no se le pudo acusar de incoherencia.
“Siempre he tenido la obsesión del derecho, porque asistí en mi infancia a las represiones del prefecto Mori.”
Así, en A futura memoria, refrenda que
la democracia no es impotente para combatir a la mafia. O mejor: nada hay en su sistema, en sus principios, que necesariamente la lleven a no poder combatir a la mafia, a imponerle una convivencia con la mafia. Tiene por el contrario entre las manos el instrumento que la tiranía no tiene: el derecho, las leyes iguales para todos, la balanza de la justicia.
Sin embargo, después de la muerte de Sciascia en 1989 y de los abogados Giovanni Falcone y Paolo Borsellino en 1992, el Estado italiano tuvo que acelerar su lucha contra la mafia en Sicilia enviando a efectivos militares y aprehendiendo a capos tan importantes como Salvatore Riina y Nito Santapaola en 1993.
La paradoja de El Gatopardo
Se vogliamo che tutto rimanga
come è, bisogna que tutto cambi.
Mi sono spiegato?
—Giuseppe Tomasi di Lampedusa,
Il Gattopardo
Como sabe muy bien el culto y desocupado lector, la novela El Gatopardo fue escrita a los 60 años por un siciliano de familia noble que respondía al nombre de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. La primera edición vio la luz en Milán en 1958 conforme al manuscrito de 1957 y cinco años más tarde el director Luchino Viconti realizó la película con Burt Lancaster, Claudia Cardinale y Alain Delon. Pero más allá del éxito literario y cinematográfico, lo que a través de las décadas ha quedado de esta magnífica obra ha sido una frase, una maldita frase:
“Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie. ¿Me explico?” Es una sentencia que se toca en la mima cuerda política de otra más antigua y famosa: “El fin justifica los medios.”
Parece una de esas frases incomprensibles porque aparentemente entraña una contradicción en los términos, el cambio sin cambios, o lo que tal vez en retórica sea un oxímoron. Pero es un hecho, sobre sobre todo durante y al final del gobierno de Fox, que siempre se vendió la idea del cambio y a la hora de la hora tan cacareado cambio resultó pura agua de borrajas. Porque el “gobierno del cambio” no tocó al PRI en su estructura de saqueo ni a los expresidentes enriquecidos sospechosamente, porque negoció en un do ut des el “no le muevan” a lo de los Amigos de Fox (por el oscuro financiamiento de su campaña del año 2000) a cambio de no hacerla de tos con el robo del Pemexgate y con la impunidad de Romero Deschamps. Un quid pro quo (una cosa por la otra), para usar otro latinajo y decir que muchas veces el móvil de una acción es la esperanza de reciprocidad.
El Gatopardo sucede en la época del desembarco de Giuseppe Garibaldi en Marsala, antes de la reunificación de los reinos italianos y el alumbramiento de Italia como nación, hacia 1862, y gira en torno del abuelo paterno del autor, Giulio di Lampedusa. Una clase social amenaza con sustituir a otra, pero en el fondo, dice el escepticismo gatopardiano, la estructura de la sociedad siciliana en nada se cimbra.
Se trata de la sutil, provocadora, escéptica insinuación gatopardiana. Y procede directamente del diálogo que en la novela sostienen el príncipe de Salina, Fabrizio Corbera (desesperadamente convencido de la imposibilidad del cambio en Sicilia) y el secretario de la prefectura de Girgenti (hoy Agrigento).
—Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie —dice el joven Tacredi al príncipe—. Y esta aparente contradicción extralógica es una línea argumental a lo largo de El Gatopardo:
—¡Bah! Negociaciones punteadas con innocuos tiros de fusil, y luego todo seguirá lo mismo, pero todo habrá cambiado.
Otro siciliano, Leonardo Sciascia, escribió en 1963 una novela también de ambiente y de historia sicilianos: El consejo de Egipto, que en su momento se juzgó como “el Antigatopardo”. Mientras que en El Gatopardo se ve a una Sicilia que quiere seguir durmiendo —a despecho de quienes hubieran querido encauzarla en el flujo de la historia universal—, en El consejo de Egipto se trata de una tierra de gente que, lejos de seguir durmiendo, conjura, se levanta y paga con la vida.
A Sciascia nunca terminó de gustarle la percepción de Lampedusa, a quien por lo demás admiraba enormemente. Decía que Lampedusa incrustaba en su novela una “coartada de clase”.
Para rizar el rizo, la misma idea se reelabora en otro pasaje de la novela:
“…una de esas batallas en las que se lucha hasta que todo queda como estuvo.”
Y así, pues, se ha vuelto un lugar común esta frase proveniente de la insinuación literaria para explicar que un cambio de personajes en el escenario no supone necesariamente una mutación de lo importante. No pocas de las interpretaciones de la Revolución mexicana, muy notablemente la de Ramón Eduardo Ruiz (autor de El pueblo de Sonora y los capitalistas yanquis) se valen de la paradoja gatopardiana para proclamar que cambio de fondo realmente no lo hubo mucho. En la misma línea de pensamiento, los teóricos marxistas decían que no hay revolución si no se cambia una clase social por otra y si los medios de producción no cambian de manos.
A muchos ciudadanos que se fueron con la finta del cambio les hubiera gustado que hubiera cambiado la política de los sueldos altos, la pompa de la “primera dama”, la manía de los presidentes de hacer campaña electoral a favor de su partido, la obscenidad de pagarle más de 400 mil pesos mensuales al presidente de la Suprema Corte, la costumbre de encubrir a los parientes políticos, la obcecación de sostener a gobernadores delincuentes, la proclividad a quedar bien y a cualquier costo con Televisa y otros medios, la indiferencia a promover la cultura del conflicto de intereses, y el hábito de no leer las revistas ni los periódicos ni a los editoriales que, por lo demás, tampoco creen que con sus artículos vayan a cambiar mucho las cosas.
Ya lo decía Giuseppe Tomasi di Lampedusa:
“No queréis destruirnos a nosotros, vuestros padres. Queréis sólo ocupar nuestro puesto. Para que todo quede tal cual. Tal cual, en el fondo: tan sólo una imperceptible sustitución de castas.”
http://federicocampbell.blogspot.com/
El optimismo de la polémica
“Cada vez que te dan a entrever una verdad es porque ésta es necesaria para dar más fuerza a la mentira”, respondió Leonardo Sciascia en 1979 a un entrevistador de L´Ora a propósito de las relaciones entre la verdad y la mentira, entre la verdad y el poder. Y ciertamente, entre esos dos polos –la verdad y el poder— se cierra el circuito de la obra sciasciana.
Hablando de El caballero y la muerte, Alberto Moravia descreyó de ese lado oscuro, “pesimista” de Sciascia, porque “lo que prevalece en él es el optimismo de la escritura”. Escribir es creer un poco, tener un mínimo de fe. Como ciudadano, Sciascia fue totalmente optimista al participar durante dieciocho meses como consejero comunal en Palermo y durante cuatro años como diputado en el Parlamento Nacional. ¿Y qué mayor prueba de optimismo que la de seguir escribiendo sobre lo que Maquiavelo llamaba “la verdad efectiva de las cosas”: la verdad de los hechos? El verdadero pesimismo hubiera sido la renuncia a la escritura, no escribir y dejar pasivamente que prosperara la mentira.
Y es que Leonardo Sciascia pertenecía a una especie de escritores –en la tradición de Voltaire— prácticamente en extinción. Pensaba que los escritores no tenían por qué andar excitados en el circo del poder y que era saludable no frecuentar la mesa del Príncipe. (“Está también la forma de proceder del intelectual, que es siempre un poco cortesano, un poco conformista, que casi siempre está con el poder.”) Le parecía obvio que al gobernante no le interesara la cultura, salvo en su valor de uso y en su valor de cambio: el Poder utiliza a los intelectuales para proveerse de frases e ideas nuevas y así renovar su coartada política. Por eso, para Sciascia, los intelectuales contantes y sonantes, los que se prestan al Poder, son “el estiércol de la planta política”, es decir, el abono, el fertilizante de su nuevo discurso.
En sus últimos años puso en entredicho la larga lucha del Estado italiano contra la mafia. “La lucha antimafia para lo único que ha servido es parar que algunos jueces y ciertos procuradores hagan carrera política”, escribió en su polémico artículos del 10 de enero de 1987 en el Corriere della Sera titulado “Los profesionales de la antimafia”. “Incluso en un sistema democrático puede darse el tipo de funcionario que saca provecho de la lucha contra la delincuencia organizada”, decía entonces. “Nunca van a acabar con la mafia.” El caso mexicano sería el de aquellos que se benefician de la lucha contra el narcotráfico.
Leonardo Sciascia murió el 20 de noviembre de 1989 en Palermo y fue sepultado en su pueblo natal, Racalmuto. Unos cuantos días antes de su muerte, la editorial milanesa Adelphi distribuyó en las librerías Una storia semplice, la última novela corta (no excede las 50 cuartillas) que Sciascia escribió en un lapso de quince días cuando aún estaba en un hospital de Milán y dio a la imprenta sin corregir ni rescribir. Se trata de un relato de corte policiaco siciliano, con un trasfondo de mafia y tráfico de drogas, en el que una vez más –como en sus otras novelas, como en la realidad— el misterio triunfa sobre la verdad y la justicia.
Dos obras póstumas concluyen la bibliografía de Sciascia: Fatti diversi di storia letteraria e civile, conjunto de ensayos en los que vuelve sobre sus temas más amados: España, la indiferencia recíproca entre españoles y sicilianos, Stendhal, Pirandello, Tomasi di Lampedusa, la fotografía; y A futura memoria (se la memoria ha un futuro), algo así como una “declaración a futuro”, que recoge la última palabra de Sciascia sobre el fenómeno de la mafia, sus artículos publicados en diversos periódicos italianos entre 1979 y 1988: la década de los ochenta, diez años de la mafia contemporánea y el problema de su trasnacionalización al incorporarse al mercado de las drogas. Siempre polémico, como subraya Claude Ambroise (el especialista más importante en la obra del siciliano), Sciascia detestaba que lo llamaran “mafiólogo”. Simplemente se consideraba alguien que había nacido en la Sicilia occidental y que había intentado entender la realidad que lo circundaba, los hechos, las personas. Hablar, no negarse a juzgar los acontecimientos y a los personajes de la vida pública, era para Sciascia un deber cívico, aunque desde el poder se le intentaba descalificar por “moralista” o “puro” o “amargado”. No le interesaba ser prudente ni discreto:
De treinta años a esta parte, he tenido que hacer cuentas con quienes no creían o no querían creer en la existencia de la mafia y ahora con quienes no ven otra cosa que mafia. De vez en cuando se me ha acusado de difamar a Sicilia o de defenderla demasiado; los físicos me han acusado de vilipendiar a la ciencia, los comunistas de haberme burlado de Stalin, los clericales de ser un ateo, etc. No soy infalible, pero creo haber dicho alguna verdad irrebatible. Tengo 67 años; tengo muchas cosas que reprocharme y que deploro, pero ninguna que tenga que ver con la mala fe, la vanidad y los intereses particulares. No tengo, lo reconozco, el sentido de la oportunidad ni el de la prudencia. Pero se es como se es.
La edición más completa de las obras de Sciascia, su opera omnia, ha sido preparada por Claude Ambroise para la editorial Bompiani de Milán. En tres tomos de colección, Classici Bompiani ofrece a los lectores, y en orden cronológico, todos los libros de Sciascia, desde Le parrochie di Regalpetra hasta A futura memoria. Claude Ambroise incluye una entrevista y una cronología en el primer tomo y un notable ensayo titulado “Polemos” en el segundo. En esa brillante reflexión Ambroise destaca el valor de la polémica en el estilo, la obra y la personalidad literaria de Leonardo Sciascia: “Polemizaba para que no se perdiera el derecho a polemizar”, escribe Ambroise. “Se siente libre en la medida en que vive en una sociedad en la que existe una posibilidad real de tener polémicas. El placer de la polémica se confunde con la libertad.”
El ensayo de Ambroise, “Polemos” (que quiere decir guerra, batalla), empieza y termina con una meditación crítica sobre la penúltima novela de Sciascia, Il cavaliere e la morte:
“Polemos es el padre, realmente, el rey de todas las cosas, como quería Heráclito: delito, guerra, cáncer... pulsión de muerte es una traducción posible de la palabra griega.”
Puertas abiertas
En 1937 un juez de Palermo se niega a emitir una sentencia de muerte. Por principio. Porque un crimen no se puede corregir con otro crimen. Porque en realidad, según la apreciación de Salvatore Satta, el que mata no es el legislador que hace la ley sino el juez que la ejecuta. El juez es el verdugo.
Estamos en el gran momento del fascismo que ha venido corriendo y devastando por la península y la sociedad italianas desde 1922. El fascismo que introduce en Italia una ley que no se tenía antes: la pena de muerte. ¿Para qué? Para preservar el orden. Para amedrentar a quien intente matar a Mussolini. Y todo en nombre de la ley en defensa de ese bien supremo que es la vida.
Puertas abiertas, la novela de Leonardo Sciascia publicada en 1988, tiene como tema nuclear precisamente ése: la pena capital. El caso individual de un juez que, a costa de su carrera profesional, se enfrenta a la intolerancia, a la represión, a la pena de muerte, resulta paradigmático: síntesis de la lucha del ciudadano contra el poder, recreación simbólica de la objeción que Antígona antepone al Estado. Uno de los razonamientos del juez es que “los instintos que estallan en un linchamiento, la furia, la locura, resultan menos atroces que el macabro rito promovido por un tribunal de justicia al dictar la pena capital”. Una sentencia de ese juez, en nombre de la justicia, del derecho, de la razón, del rey por gracia de Dios y voluntad de la nación, entrega a un hombre a los tiros de doce fusiles levantados por doce hombres alistados para garantizar el bien de los ciudadanos y legaliza la comisión de un asesinato no sólo impune sino premiado. “Un llamamiento al asesinato que se realiza con la gratitud y la gratificación del Estado.”
El discurso justificatorio de quienes entonces detentaban el poder era que bajo el fascismo en Italia se podía dormir con las puertas abiertas. Orden. Seguridad. Law and order.
—Yo por mi parte cierro la puerta –dice el juez.
—Yo también –le contesta el procurador general—. Pero debemos reconocer que el restablecimiento de la pena de muerte ha servido para meter en la cabeza de la gente que el Estado se preocupa por la seguridad de los ciudadanos, la idea de que, realmente, ahora se duerme con las puertas abiertas (como en Navojoa en verano).
Sí, comenta Sciascia, pero con las puertas abiertas a la locura. En el Palermo de aquel año, en efecto, se vivía el sueño de las puertas abiertas (metáfora suprema del orden, la seguridad, la confianza), pero durante la vigilia, a lo largo de la jornada diurna, los ciudadanos que querían estar despiertos e indagar, comprender, juzgar y objetar, sólo se encontraban con puertas cerradas.
Puertas cerradas eran los periódicos y los ciudadanos advertían esas puertas cerradas cuando algo sucedía delante de sus ojos, algo grave, trágico, y buscaban la noticia pero no la encontraban o la leían, cuando mucho, tergiversada.
Cuando Aldo Moro se encontraba en la “cárcel del pueblo”, en manos de las Brigadas Rojas, se dice que Andreotti redactó de su puño y letra el comunicado por el cual el gobierno se negaba a negociar. “La suya es la imagen”, dice Sciascia, “de un hombre que escribe una sentencia.” Y la sentencia resulta ser la escritura eficaz, la escritura del poder que, como siempre, y en último análisis, es poder de matar. En Sicilia como metáfora (conversaciones con Marcelle Padovani), recuerda que cuando era niño se dio cuenta de que el fascismo realmente existía cuando se empezó a hablar de la pena de muerte, de la necesidad de volverla a establecer para los crímenes cometidos contra los hombres que dirigían el Estado.
Yo creía que la cárcel –donde habían acabado tantas personas, incluso vecinos, durante los años de lucha contra la mafia— era el peor de los castigos que se puede infligir a un hombre. Que como castigo se pudiera dar muerte a alguien era una idea que me trastornaba, me aterraba. Que se pudiera dar muerte así, fríamente, reuniendo escritos sobre un escritorio.
No era el hecho de que hubiera hombres que pudieran matar a otros hombres. La crónica del país no carecía de asesinatos. Lo que inquietaba a Sciascia, lo que para él era un verdadero trauma, “era la muerte a través de una sentencia, la muerte a través de la escritura”. Le tenía sin cuidado que la pena de muerte en aquella época existiera también en países no fascistas. En Italia no existía y Mussolini la había introducido. Todo esto lo condujo a mirar mejor por dentro el fascismo, a entrever todo lo que en el fascismo había contra la libertad y la dignidad. La pena de muerte “me sigue pareciendo la mayor infamia a la que pueden llegar un Estado, una sociedad y toda aquella parte del género humano que la tolera, la acepta o se resigna”.
El director Gianni Amelio, con un guión suyo y de Vincenzo Cerami, filmó en 1990 Puertas abiertas, “una película que maneja temas e ideas como suele hacerse en una obra literaria”. Se trata de una inspirada argumentación en contra de la pena de muerte y la naturaleza de los regímenes represivos. Su proposición no se fundamenta en el discurso ni en la declamación de ideas propias de la filosofía jurídica. Como toda obra de arte cinematográfica, se encomienda, para decir lo que tiene que decir, en las emociones de sus personajes. Un asesino de Palermo, que en un solo día mató al jefe que lo cesó de su trabajo, al hombre que lo reemplazó y a su propia esposa, reconoce su culpa y no se opone a su ejecución. Quiere que se le mate y se irrita cuando el juez, interpretado por Gian María Volonté, se niega a sentenciarlo a muerte. El argumento abunda en la convicción de que el Estado no tiene derecho a quitarle la vida a nadie o, como dice el juez: “La pena de muerte sólo beneficia a los gobernantes, no a los ciudadanos.”
Malgrado tutto
A estas alturas lo que se ha visto es que la mafia es un comportamiento, un modo de actuar, un modus operandi, una manera de hacer las cosas, un estilo. Por eso no era mala aquella aproximación metafórica –o analógica— que veía en los grupos literarios de los años sesenta en México un patrón de corte mafioso.
Pero en la realidad efectiva de las cosas, como decía Maquiavelo, la mafia no es una broma. Es una cosa tan seria como la muerte... o el poder. Es una bestialidad. Es una locura. Ni el Estado ni el gobierno ni los partidos ni los carabineros ni nadie han podido extirparla de la sociedad siciliana, es decir, de la comunidad italiana, a pesar de la detención en 1993 de Salvatore Riina. La Comisión Nacional Antimafia, fundada en 1963, y que presidió durante once años el abogado Giovanni Falcone, ha servido de mucho pero no ha cumplido con todos sus fines: ha topado con pared, con una pared de perdigones y cadáveres, con un muro de entrelazamientos entre personajes siniestros como Giulio Andreotti –nada menos que el jefe del gobierno— y las invisibles redes mafiosas. Y, por supuesto, la mafia ha llegado –aunque siempre estuvo allí— a Racalmuto, el pueblo donde nació y fue sepultado Leonardo Sciascia.
La noche del 24 de diciembre de 1991, la Nochebuena, la Navidad, cayeron batidos a balazos Salvatore Restivo Pantalone y su padre Giovanni. Ambos amigos de Sciascia.
Ciertamente Racalmuto siempre ha estado en territorio mafioso, es decir, en la Sicilia occidental, a un paso de Agrigento, en la zona que triangularmente van formando Caltanisetta, Empédocles, Agrigento, Castelvetrano, Montelepre, Corleone, Palermo, Trapani, Marsala; pero nunca en vida de Sciascia –al menos no le registra su obra— había habido en Racalmuto hechos de sangre de inequívoca impronta mafiosa.
Salvatore Restivo, homónimo del muchacho asesinado, desde 1985 me envía cada mes un ejemplar de Malgrado tutto (en español: “a pesar de todo”), el periódico de Racalmuto. Ya en el número de abril de 1991 el modesto órgano cultural del pueblo denunciaba una escalada criminal sin precedentes: “El pueblo puede ser el centro de un enorme tráfico de sustancias estupefacientes.” De pronto se rompió la pax mafiosa con el asesinato de Alfonso Burruano, un agricultor considerado el jefe de la mafia racalmutense. Supuestamente su homicidio se fraguó después de las órdenes que el anciano capo le había dado a los jóvenes de la mala vida, integrantes de alguna cosca (en español: “alcachofa”) nueva, un grupo no ya de la mafia rural sino de la internacional que mueve la droga. Racalmuto podría ser el cruce, a través de Favara, de varios envíos de heroína o cocaína provenientes de Alemania con destino a otros puntos de la isla, y de ahí la causa de la guerra mafiosa.
Se ha popularizado, pues, una noción laxa de lo que es la mafia. Por extensión o analogía así se le llama –en Matamoros, Tijuana, Nogales, Hermosillo, Culiacán, Guadalajara— a cualquier grupo fuerte y muy rico (que mueve millones de dólares) del crimen organizado y cuyo poder es tan grande que no se le dificulta tender relaciones de complicidad con policías judiciales, procuradores, funcionarios públicos y políticos priístas. Se llegó a creer en un momento que la mafia siciliana se parecía al cacicazgo mexicano, pero el paralelismo resultó sofístico: la mafia y el cacicazgo sólo se parecen en que establecen un gobierno de hecho en zonas en las que hay un vacío de Estado, pero una diferencia fundamental es que en la mafia se obedece a un rito de iniciación, a un pacto de sangre: el futuro “hombre de honor” tiene que pincharse con una espina de naranjo la yema del dedo índice, manchar una fotografía de algún familiar con la gota de sangre y luego prenderle fuego.
En diciembre se publicó en París un libro sobre el tema: Cosa nostra, una larga entrevista de Marcelle Padovani –corresponsal en Italia de Le Nouvel Observateur— con el procurador especial de la Comisión Antimafia Giovanni Falcone hasta 1991 y luego director de Asuntos Penales en Roma. “Hay que combatir a la mafia por razones sociales y económicas, nacionales e internacionales, pero también porque representa un sistema de poder diferente al del Estado, que quiere sobrevivir a pesar de y contra el Estado. Pero no se puede tener dos Estados de derecho”, dice Falcone a Marcelle Padovani.
En Cosa nostra, título de la edición francesa, la periodista y el funcionario del Poder Ejecutivo discurren sobre el trasfondo antropológico cultural de la mafia, sobre la moral de dos caras, la “duplicidad del alma siciliana”, la mafia como organización criminal y como modo de ser, como agrupación paralela con su propia “legalidad”. Pero es tal sensación de impotencia, el fracaso del Estado italiano contra la inextirpable y “honorable sociedad”, que los coautores del libro no tienen más salida que encomendarse a la paradoja de Scott Fitzgerald: que las cosas (la mafia) no tienen remedio y al mismo tiempo hay que hacer algo por remediarlas.
Giovanni Falcone vivió más de diez años en Palermo, como jefe de la Comisión Antimafia. Su oficina era un búnker custodiado por carabineros con chalecos antibalas y armados hasta los dientes. Luego de las declaraciones de Tommaso Buscetta en 1985, el primero que rompía la omertá (la “hombría”, la sagrada ley del silencio), los jueces consignaron a numerosos mafiosos, entre ellos a Michele Greco, el Papa de Ciaculli, el capo de capos, el gran jefe de la Cúpula.
El paradigma mafioso
Aunque no deja de ser ubicua y muy concreta, la mafia también es una metáfora: comporta en su significado todo un mundo de relaciones (el de los poderes legales y los no del todo legales) y un comportamiento. O mejor: es una cultura.
En El País. Libro del estilo, los editores del diario madrileño quieren ser inequívocos respecto al uso de la palabra mafia.
Organización de origen siciliano, de carácter delictivo y secreto, con multiplicidad de fines: el lucro, la venganza, el socorro mutuo y el encubrimiento entre sus miembros. Otra nota peculiar –que la ha distinguido históricamente de cualquier otra organización criminal— es que siempre ha estado relacionada con el mundo político; en ocasiones, para valerse del poder, y en otras, para ser utilizada por éste. Se escribe en redonda y con mayúscula inicial. Cuando la palabra “mafia” se aplique, por extensión, a cualquiera otra organización clandestina y criminal, se escribirá toda en minúsculas pero en redondas.
No es tan ancestral la mafia. No ha existido toda la vida. E.J. Hobsbawm la localiza hacia principios del siglo XIX. Es decir, no tiene todavía 200 años de existencia. El dato, por supuesto, es sobre la mafia rural... una organización emanada de la Sicilia occidental en la que el capo ejercía como una especie de juez de paz y todo el mundo lo conocía, todos sabían quién era. La mafia, así, era una instancia de la justicia informal, paralela y al margen de la justicia administrativa del Estado en la que los campesinos sicilianos no podían confiar. Y eso fue la mafia hasta bien entrado el siglo XX.
La mafia de después de la Segunda Guerra Mundial, durante la postguerra italiana, es otra historia: es frecuente la utilización política de la delincuencia. Primero por los “aliados” –al negociar los norteamericanos con Lucky Luciano que la mafia contribuyera informativa y logísticamente al desembarco encabezado por Patton y otros generales— y luego por los terratenientes y el gobierno de la Democracia Cristiana para que el bandido Salvatore Giuliano (que no era de la mafia) masacrara en Portella della Ginestra a los trabajadores del campo que empezaban a organizarse políticamente.
Si Francesco Rosi realiza Salvatore Giuliano es porque se trata de una historia ejemplar, paradigmática, de los usos que el poder suele hacer de crimen como operativo político. El mismo asunto, pero en manos de Mario Puzo, en El siciliano, es una operación comercial.
Habría que entender la política italiana desde adentro, viviendo unos años en la península, para discernir el tipo de cosas que el poder oculta para entender poco a poco cómo los funcionarios del Estado juegan a no darse cuenta de nada. El lavado de dinero, el tráfico de influencias, las simulaciones financieras, los contratos ficticios para formalizar un aumento en la cuenta bancaria, son apenas unas de las pocas colusiones entre funcionarios, banqueros y narcotraficantes ligados a la mafia. Y eso que en Italia sí hay Estado. Sí se respetan las leyes, sí se obedece el control de precios de punta a punta de la península, sí hay un Poder Judicial separado del Ejecutivo, los jueces tienen un enorme poder, los carabineros no asaltan a los ciudadanos y, se dice, no torturan.
Así, la mafia contemporánea es otra cosa. Dejó de ser rural y se convirtió en internacional al entrar en el negocio de la droga. Se dice que lo que sucede en Palermo es cosa de niños si se compara con los hechos de sangre que ocurren en Culiacán o en Matamoros, en Medellín o en Bogotá, pero la verdad es que la mafia en Sicilia es tan brutal y demencial como en Colombia. Su negocio implica mucha paranoia, mucho ver moros con tranchete.
Estas diferencias las explica muy bien Fabrizio Calvi, el jovencísimo periodista francés que a los 19 años ya era en Italia corresponsal de Liberation, en su libro La vida cotidiana de la mafia. Habla allí de la mafia de los años ochenta, de las confesiones de Tommaso Buscetta, de las familias que se dividen territorialmente Palermo y otras regiones de la Sicilia occidental, de Michele Greco, de los hermanos Bontate, de cómo todavía se sigue la costumbre de desaparecer a algún enemigo hundiéndole en un enorme tonel de vinatería lleno de ácido.
No es muy riguroso, ciertamente, aunque valga la analogía por extensión, parangonar a la mafia con el cacicazgo mexicano. Fabrizio Calvi (pseudónimo de este muchacho que en realidad tiene un nombre árabe) nos ha hecho ver que lo que une a los mafiosos es sobre todo un pacto de sangre: un rito que se cumple cuando las gotas de sangre del pulgar (extraídas con una espina de naranjo) caen sobre una cierta fotografía –un familiar, la virgen Santa Rosalía— a la que se le prende fuego. A partir de entonces el recién iniciado se convierte en un “hombre de honor”.
Fabrizio Calvi consigue en El misterio de la mafia, título de la traducción al castellano publicada por Gedisa en Buenos Aires en 1987, recrear el ambiente y el funcionamiento de la mafia moderna, su gobierno y la solemnidad de sus ejecuciones, en un alucinante viaje por la noche del crimen y sus códigos.
Sciascia sobre México
Caso Buendía: Cada vez que te dan a entrever una verdad es porque ésta es necesaria para dar más fuerza a la mentira. [Sin esperanza no pueden plantarse olivos.]
Neoliberalismo: Sobre las ruinas del marxismo aparecen y reaparecen muchas invenciones del paraguas. Un comediante milanés, Gandolin, recitaba este monólogo: un hombre se guarece de la lluvia bajo un portal y mientras aguarda a que cese de llover empieza a pensar en un objeto que se pueda llevar con facilidad y pueda utilizarse para protegerse de la lluvia. Inventa el paraguas. Pero apenas sale del portal se da cuenta de que ese objeto ya ha sido inventado. Lo mismo sucede con todo lo que aparece hoy y pasa por nuevo, que es el caso del neoliberalismo económico. Pero sigamos con la historia del paraguas: no es un gran mal presentar como nueva una cosa que ya es vieja, siempre y cuando sirva para proteger de la lluvia y no para golpearnos en la cabeza. Es posible que el neoliberalismo económico sirva sólo como bastón, y no como paraguas. [Le Monde, febrero, 1979.]
Leonardo Sciascia, escritor sicialiano, nacido en 1921 y fallecido en 1989, es autor de El contexto, El caso Moro, Todo modo, El día de la lechuza, El mar color de vino, Negro sobre negro, A futura memoria. Algunas de sus frases proceden además de las entrevistas que le hicieron en La memoria de Sciascia, Sicilia como metáfora, Sin esperanza no pueden plantarse olivos, en periódicos y revistas.
Comisión Nacional de Derechos Humanos: Un Estado en el que el derecho sea únicamente un simulacro vacío es una profecía fácil. Pero es preciso combatir para que no se realice. Nuestra salvación, nuestra inmortalidad del alma, consiste ahora en este lucha, tal vez inútil. [A futura memoria.]
Estado: El Estado ya no existe. Lo que ahora existe son grupos: pequeños estados, es decir, organizaciones criminales: todas las agrupaciones que actúan en función de los intereses particulares y de grupo. El interés general se ha perdido de vista. [La memoria de Sciascia.]
Intelectuales: Está también la forma de proceder del intelectual, que es siempre un poco cortesano, un poco conformista, que casi siempre está con el poder. [L’Ora, mayo, 1979.]
El intelectual orgánico es una especie de abono para la planta política. [Sicilia como metáfora.]
Siempre he pensado que un intelectual debe mantener la vocación de estar siempre en la oposición.
[Citado por Claude Ambroise en el prólogo a Leonardo Sciascia. Opere 1971-1983; Classici Bompiani; Milán, 1989.]
Prensa: Este país se dividía antes en país real y país oficial. Respecto al país oficial estoy aisladísimo. Pero existe un país real. Gente seria, preocupada, que piensa, que no se atiene a aquello que cada mañana le propina el periódico. [Lotta Continua, octubre, 1978.]
Ovando y Gil: En los meandros del poder, donde el gran capital arma la mano de los asesinos, tiene muy poca importancia la identidad de quién ha sido delegado para matar. [Le Nouvel Observateur, junio, 1978.]
Periodismo: Hay la verdad de los hechos y existe un poder de la verdad que se puede ejercer. Este debería ser el periodismo: dar el hecho en el momento, cuanto antes. El periodismo es como un juzgado de primera instancia, donde tienen valor los hechos. En cambio actualmente se practica un periodismo como apelación, donde los hechos desaparecen, lo que los abogados llaman la materia desaparece y sólo existe la forma. [Lotta Continua, mayo, 1979.]
Narcotráfico: La democracia no es impotente para combatir a la mafia. O mejor: nada hay en su sistema, en sus principios, que necesariamente la conduzcan a no poder combatir a la mafia, a imponerle una convivencia con la mafia. Por el contrario, tiene entre manos el instrumento que la tiranía no tiene: el derecho, la ley igual para todos, la balanza de la justicia. [A futura memoria.]
Abstencionismo: Yo no creo en la indiferencia. La indiferencia aparece sólo en las encuestas. La gente no es un absoluto indiferente. Yo no creo en la indiferencia. Nadie es indiferente. Distinguiría, sí, en cambio, entre los angustiados y los indiferentes. Aquellos que confiesan indiferencia, los que dicen “No me interesa, me da igual, no voy a votar”, esos son falsos indiferentes. Al contrario, hay una parte, que creo que es la mayoría del pueblo, que está angustiada, que querría entrever un rayo de verdad. [Lotta Continua, mayo, 1979.]
Escritores: Ojalá que los escritores pudieran tener en nuestro país el papel que las polémicas les atribuyen, influir realmente cuando se les acusa de que influyen. Pero nunca han influído para nada, nunca han tenido un papel. Maquiavelo decía que ni siquiera los escritores te han voltear una piedra. Valiéndonos de esta imagen, podríamos decir que precisamente voltear las piedras: descubrir los gusanos que hay debajo, es lo máximo que los intelectuales pueden hacer. Ejercicio solitario, por su cuenta y riesgo. [Negro sobre negro.]
Política: Un escritor siempre debería poder decir que la política de la que se ocupa es ética. Sería bueno que lo pudieran decir todos. Pero que por lo menos lo digan los escritores. [Negro sobre negro.]
Memoria: Los periódicos no duran un día, no todos acaban en los convoys destinados a la combustión. Escribir en un periódico es, como decía Horacio, como escribir sobre planchas de bronce. [L’Expresso, octubre, 1978.]
Complejo Propagandístico Gubernamental: El poder ha adquirido ahora una cualidad fantástica. Es una realidad (terrible) que se ha convertido en ficción, y para convertirse de nuevo en realidad tiene que pasar a través de la literatura. [Spirali, enero, 1979.]
Sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio: Nunca se sabrá ninguna verdad respecto a hechos delictivos que tengan, incluso mínimamente, relación con la gestión del poder. [Negro sobre negro.]
El Antigatopardo
No sólo los periódicos, los canales de televisión y las estaciones de radio se han convertido en nuestras plazas públicas, el lugar donde los candidatos hacen contacto con sus correligionarios. También han servido de vehículo para la circulación de las ideas y los lugares comunes, las frases hechas y los estereotipos.
Una de esas sentencias acuñadas por la literatura —y que recogen el periodismo y la oratoria— es la que, en una célebre paradoja, estatuye que es preciso que todo cambie para que en el fondo las cosas sigan siendo iguales. Se trata de la sutil, escéptica, provocadora insinuación gatopardiana. Viene directamente de un diálogo que en El Gatopardo —la novela póstuma de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, publicada en 1958— sostienen el príncipe de Salina, Fabrizio Corbera (desperadamente convencido de la fatalidad, la inmutabilidad, la imposibilidad del cambio y del triste destino de la Sicilia) y el secretario de la prefectura de Girgenti (nombre antiguo de Agrigento).
“Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie”, dice el joven Tancredi (Alain Delon) al príncipe (Burt Lancaster en la película de Viconti). Y esta aparente contradicción en los términos es una línea argumental a lo largo de la novela: un leit motiv que se reitera: “¡Bah! Negociaciones punteadas con innocuos tiros de fusil, y luego todo seguirá lo mismo, pero todo habrá cambiado.”
“…una de esas batallas en las que se lucha hasta que todo queda como estuvo”.
“No queréis destruirnos a nosotros, vuestros padres. Queréis sólo ocupar nuestro puesto. Para que todo quede tal cual. Tal cual, en el fondo: tan sólo una imperceptible sustitución de castas.”
A Leonardo Sciascia no acabó nunca de gustarle la percepción que Lampedusa tenía de Sicilia. Sciascia reconocía en el autor de El gatopardo a un enorme escritor, y no disimulaba su admiración por él, pero decía que Lampedusa incrustaba en su novela una “coartada de clase”.
El gatopardo sucede en la época del desembarco de Garibaldi en Marsala, antes de la reunificación de los reinos italianos y el alumbramiento de Italia como nación, y gira en torno de la figura del abuelo paterno del autor, Giulio di Lampedusa. Una clase amaga con sustitur a otra, pero en el fondo, dice el escepticismo gatopardiano, la estructura de la sociedad en nada se cimbra.
La aparición del libro supuso una reactualización de “aquello que yo menos amo: el sicilianismo”, dijo Sciascia. “Yo prefiero hablar de sicilianitud, precisamente para oponerla al sicilianismo, para indicar una condición de la razón y del sentimiento distinta a lo que Lampedusa llama la locura sociliana. El sicilianismo es locura, pero también es mafia”.
Tal vez por eso cuando apareció El consejo de Egipto (Tusquets Editores), de Sciascia, en 1963, un crítico escribió que esta novela era el “revés de El gatopardo”. La otra cara de El gatopardo. El antigatopardo.
Mientras que en El gatopardo se juzga una tierra de gente –los sicilianos— que quiere seguir durmiendo, a despecho de quienes hubieran querido encauzarla en el flujo de la historia niversal, en El consejo de Egipto se trata de una tierra de gente que, lejos de seguir durmiendo, conjura, se levanta y paga con la vida.
La acción de esta última –de espiritu enciclopedista— transcurre al filo del agua de la Revolución francesa, en Palermo y hacia 1876. El abogado Di Blassi pasa a la acción política y de ahí a la tortura y la muerte.
Mientras El gatopardo es una suntuosa, lineal memoria semiproustiana, aristocratizada y casi fatalizada de la Sicila anterior al Resurgimiento, El consejo de Egipto por el contrario es una crónica standhaliana, aristocrática y popular en torno a los años de la Revolución francesa, cuando los primeros aires jacobinos llegaron al reino de Sicilia”, dice Giancarlo Vigorelli.
Se vuelve del uso común, pues, una frase proveniente de la insinuación literaria para explicar la idea de que un cambio de personajes en el escenario no supone una mutación de lo importante. No pocas de las interpretaciones de la Revolución mexicana, muy notablemente la de Ramón Eduardo Ruiz, se valen de esta paradoja gatopardiana para considerar que cambio de fondo realmente no lo hubo mucho. Todavía es prematuro juzgar al nuevo Presidente electo. Hay que darle tiempo. No hay hechos aún qué ponderar. Pero es posible, a pesar del respiro y la alegría por la derrota priísta, que nunca como ahora los poderes locales y trasnacionales —encantados con Fox— mantengan sus formas de dominación. Y que todo siga igual.
Los apuñaladores
Al reconstruir en Los apuñaladores, la novela de Leonardo Sciascia que acaba de publicar la editorial Tusquets, los hechos que tuvieron como escenario las oscuras calles de Palermo en 1862, cuando trece personas fueron apuñaladas por doce sicarios contratados, se intenta hacer ver —como en un negativo fotográfico— que las complicidades del poder tienen raíces muy antiguas, que no son nuevos los proyectos de desestabilización política y que la “estrategia de la tensión” no es un invento del siglo XX.
Cuando en 1976 empezó a circular la novela en Italia, los lectores de inmediato relacionaron el tema con los no pocos intentos e desestabilización que había habido en Italia desde principios de los años 70, como la bomba que estalló en piazza Fontana en 1972. La “estrategia de la tensión” la estaban inventando entonces, ya en 1862, dice el autor.
Las fechas que giran alrededor de 1862 y 1863 corresponden a los primeros años de la unidad italiana, cuyo punto de partida en Sicilia es el desembarco de Giuseppe Garibaldi en Marsala y cuyas primeras conmociones recrea admirablemente Giuseppe Tomasi di Lampedusa en El Gatopardo. De lo que se trata aquí, en I pugnilatori (los apuñaladores o navajeros) es de una evidente conspiración para reinstaurar el orden borbónico. Algunas importantes estructuras de poder quedan intactas en la isla, en la nobleza y, lo que es más grave, en las fuerzas policiacas.
Realmente Italia es un país de 144 años, más joven que México, por ejemplo. Su existencia como nación formal data, como decíamos, de 1862, mientras que el cuerpo nacional mexicano está formalizado desde 1824, catorce años después de iniciada la lucha armada por la independencia. Así, más que histórica, Los apuñaladores es una novela de análisis histórico o, más específicamente, de ambiente judicial, de exposición penal en la que Sciascia lleva de la mano al lector por todos los detalles del colectivo delito y sus intenciones políticas. El novelista siciliano trabaja más como un investigador detective como un historiador que se mete en los archivos y, con todo el oficio del narrador educado en la literatura, reconstruye al detalle asuntos sepultados en el olvido.
Sicilia era entonces una colonia española, bajo el imperio de los Borbones. Y en ese momento Cavour y Garibaldi andaban en el proceso de armar a Italia como nación. En la primera noche de los “navajazos” o “apuñalamientos” uno de los agresores, Angelo D’Angelo, es apresado. Confiesa los nombres de sus secuaces e incluso de un intermediario que los contrató, pero se reserva la identidad del “mandante” (el instigador o autor intelectual en derecho mexicano) que poco a poco —por las investigaciones del procurador Guido Giacosa, piamontés, enviado del norte a Sicilia como el capitán carabinero Bellodi de otra novela del mismo autor, El día de la lechuza— se va relacionando con Romualdo Trigona, príncipe de Sant’Elia, senador del Reino, el hombre más rico, respetado y poderoso de Palermo.
Ni el mismo Giacosa se atreve a creer que el príncipe de Sant’Elia sea el instigador principal, sobre todo porque el nuevo gobierno no le ha escatimado cargos ni honores (en muchas ceremonias llega a aparecer incluso como representante personal del rey español); pero nuevos atentados refuerzan la hipótesis de la implicación de Sant’Elia.
“Estaba claro que aquellas puñaladas no podían tener otro objetivo que hacer recordar el orden que la policía borbónica sabía mantener.” Un tal Fancesco Ciprí resulta ser el que ha reclutado a todos los apuñaladores por cuenta del príncipe de Sant’Elia.
La clase social a la que pertenecía el príncipe, la misma que estaba dispuesta a saludar la restauración borbónica, sobrevivía intocada y fuerte. Tres de los apuñaladores fueron decapitados el 10 de abril de 1863. D’Angelo mereció una pena de veinte años, y los ocho restantes fueron condenados a trabajos forzados de por vida. El príncipe de Sant’Elia, por su parte, no fue arrestado ni procesado: tener poder es tener impunidad (en México, en Sicilia y en China).
Guido Giacosa se quedó con las pruebas en la mano, impotente, prefiriendo cualquier cosa antes que seguir por más tiempo en Sicilia. La misma noche del juicio regresó a Torino (Piamonte) para dedicarse al ejercicio privado de la abogacía.
“Creía que la derrota de la ley y de la justicia se debía a la propia Sicilia, a sus costumbres, tradiciones, forma de ser; al espíritu de este desgraciado país, mucho más enfermo de lo que podría presumirse.” Sin embargo, comenta Sciascia, el fracaso de la justicia, su derrota, se debía a Italia.
El gobierno de la Italia unida se comportó, en efecto como en 1978 el de la Democracia Cristiana ante el caso Moro: pasivamente.
“Para mí todo lo planeó el partido borbónico clerical, pues se traba de asesinar a gente para sembrar el terror y decir luego que la culpa era del al gobierno actual”, dice Mariano Stabile en una carta que le envió a Michele Amari en 1862. Las maniobras de desestabilización no son, pues, nuevas en el reino del Señor. Lo que movió Kissinger en Chile en 1973 o algún otro funcionario de Washington en Nicaragua en los años 80 es como la invención del paraguas del cuento: cuando al personaje lo sorprende un chubasco en plena calle piensa que sería bueno inventar una cubierta de tela con un palo, pero pronto se percata de que ya había sido inventado ese adminículo.
Friday, August 25, 2006
Operativo de desestabilización
Al reconstruir en Los apuñaladores, la novela de Leonardo Sciascia que acaba de publicar la editorial Tusquets, los hechos que tuvieron como escenario las oscuras calles de Palermo en 1862, cuando trece personas fueron apuñaladas por doce sicarios contratados, se intenta hacer ver —como en un negativo fotográfico— que las complicidades del poder tienen raíces muy antiguas, que no son nuevos los proyectos de desestabilización política y que la “estrategia de la tensión” no es un invento del siglo XX.
Cuando en 1976 empezó a circular la novela en Italia, los lectores de inmediato relacionaron el tema con los no pocos intentos e desestabilización que había habido en Italia desde principios de los años 70, como la bomba que estalló en piazza Fontana en 1972. La “estrategia de la tensión” la estaban inventando entonces, ya en 1862, dice el autor.
Las fechas que giran alrededor de 1862 y 1863 corresponden a los primeros años de la unidad italiana, cuyo punto de partida en Sicilia es el desembarco de Giuseppe Garibaldi en Marsala y cuyas primeras conmociones recrea admirablemente Giuseppe Tomasi di Lampedusa en El Gatopardo. De lo que se trata aquí, en I pugnilatori (los apuñaladores o navajeros) es de una evidente conspiración para reinstaurar el orden borbónico. Algunas importantes estructuras de poder quedan intactas en la isla, en la nobleza y, lo que es más grave, en las fuerzas policiacas.
Realmente Italia es un país de 144 años, más joven que México, por ejemplo. Su existencia como nación formal data, como decíamos, de 1862, mientras que el cuerpo nacional mexicano está formalizado desde 1824, catorce años después de iniciada la lucha armada por la independencia. Así, más que histórica, Los apuñaladores es una novela de análisis histórico o, más específicamente, de ambiente judicial, de exposición penal en la que Sciascia lleva de la mano al lector por todos los detalles del colectivo delito y sus intenciones políticas. El novelista siciliano trabaja más como un investigador detective como un historiador que se mete en los archivos y, con todo el oficio del narrador educado en la literatura, reconstruye al detalle asuntos sepultados en el olvido.
Sicilia era entonces una colonia española, bajo el imperio de los Borbones. Y en ese momento Cavour y Garibaldi andaban en el proceso de armar a Italia como nación. En la primera noche de los “navajazos” o “apuñalamientos” uno de los agresores, Angelo D’Angelo, es apresado. Confiesa los nombres de sus secuaces e incluso de un intermediario que los contrató, pero se reserva la identidad del “mandante” (el instigador o autor intelectual en derecho mexicano) que poco a poco —por las investigaciones del procurador Guido Giacosa, piamontés, enviado del norte a Sicilia como el capitán carabinero Bellodi de otra novela del mismo autor, El día de la lechuza— se va relacionando con Romualdo Trigona, príncipe de Sant’Elia, senador del Reino, el hombre más rico, respetado y poderoso de Palermo.
Ni el mismo Giacosa se atreve a creer que el príncipe de Sant’Elia sea el instigador principal, sobre todo porque el nuevo gobierno no le ha escatimado cargos ni honores (en muchas ceremonias llega a aparecer incluso como representante personal del rey español); pero nuevos atentados refuerzan la hipótesis de la implicación de Sant’Elia.
“Estaba claro que aquellas puñaladas no podían tener otro objetivo que hacer recordar el orden que la policía borbónica sabía mantener.” Un tal Fancesco Ciprí resulta ser el que ha reclutado a todos los apuñaladores por cuenta del príncipe de Sant’Elia.
La clase social a la que pertenecía el príncipe, la misma que estaba dispuesta a saludar la restauración borbónica, sobrevivía intocada y fuerte. Tres de los apuñaladores fueron decapitados el 10 de abril de 1863. D’Angelo mereció una pena de veinte años, y los ocho restantes fueron condenados a trabajos forzados de por vida. El príncipe de Sant’Elia, por su parte, no fue arrestado ni procesado: tener poder es tener impunidad (en México, en Sicilia y en China).
Guido Giacosa se quedó con las pruebas en la mano, impotente, prefiriendo cualquier cosa antes que seguir por más tiempo en Sicilia. La misma noche del juicio regresó a Torino (Piamonte) para dedicarse al ejercicio privado de la abogacía.
“Creía que la derrota de la ley y de la justicia se debía a la propia Sicilia, a sus costumbres, tradiciones, forma de ser; al espíritu de este desgraciado país, mucho más enfermo de lo que podría presumirse.” Sin embargo, comenta Sciascia, el fracaso de la justicia, su derrota, se debía a Italia.
El gobierno de la Italia unida se comportó, en efecto como en 1978 el de la Democracia Cristiana ante el caso Moro: pasivamente.
“Para mí todo lo planeó el partido borbónico clerical, pues se traba de asesinar a gente para sembrar el terror y decir luego que la culpa era del al gobierno actual”, dice Mariano Stabile en una carta que le envió a Michele Amari en 1862. Las maniobras de desestabilización no son, pues, nuevas en el reino del Señor. Lo que movió Kissinger en Chile en 1973 o algún otro funcionario de Washington en Nicaragua en los años 80 es como la invención del paraguas del cuento: cuando al personaje lo sorprende un chubasco en plena calle piensa que sería bueno inventar una cubierta de tela con un palo, pero pronto se percata de que ya había sido inventado ese adminículo.